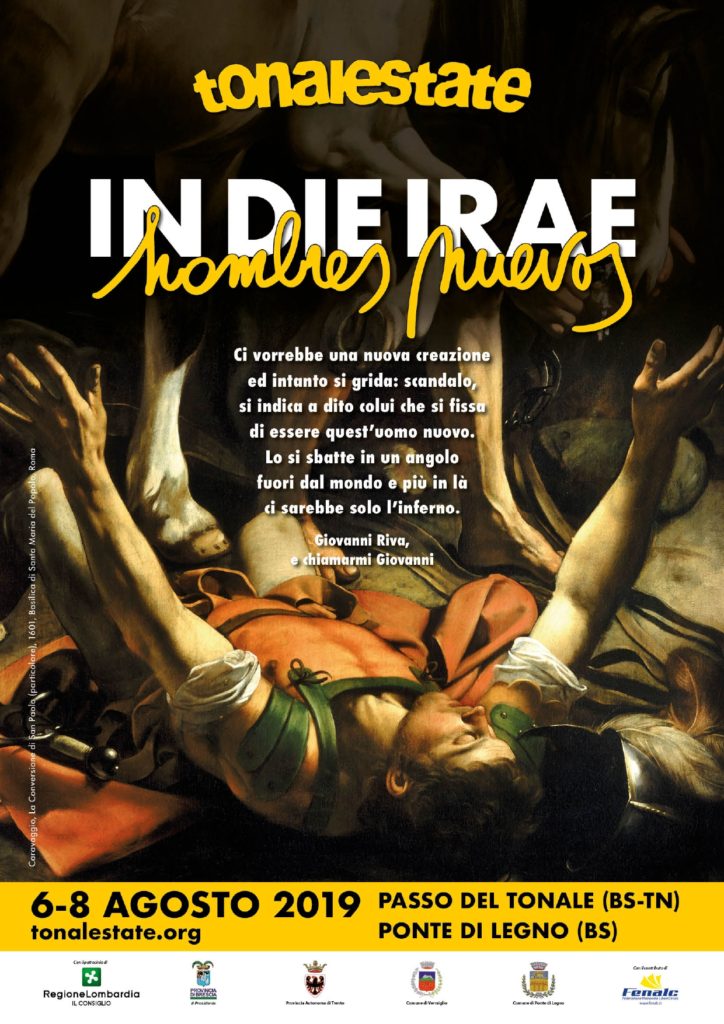Tonalestate 2015 (Español)
En el Passo del Tonale, en los Alpes italianos, desde hace más de quince años, nosotros, un grupo de amigos provenientes de varias partes del mundo, nos encontramos para un periodo de diez días de vacaciones, durante los cuales dedicamos cuatro días al “Tonalestate”, un congreso que toma el nombre del lugar (Passo del Tonale) y del periodo (verano) en el que se desarrollan nuestras vacaciones.
¿Qué nos une, considerando que somos de edades y culturas tan diferentes? Nos une aquella que llamamos “Compañía”: la experiencia de una amistad profunda y duradera, gracias a la cual podemos involucrarnos, sin ser ni esclavos ni señores, en la realidad cultural y social de los diferentes países en los que trabajamos, estudiamos, vivimos. Deseamos, como todos, un mundo pacífico, libre y digno, donde no existan la miseria, la injusticia y la guerra, y hemos podido verificar que sólo juntos, viviendo con libertad y dignidad, podremos reconocer, participar, valorizar y también promover formas de convivencia capaces de ir al encuentro de los anhelos y de las exigencias de cada hombre, anhelos y exigencias que, aun tomando las más variadas formas de expresión, remiten todos a un único anhelo y a una única exigencia: el anhelo de felicidad y la exigencia de una completa y vital realización de la propia persona.
El Tonalestate siempre está dedicado a un tema, nuevo cada año. Durante el congreso, el tema elegido se afronta a varios niveles que remiten, todos, a lo concreto de la experiencia personal y a la personal relación con las palabras y las instancias que uno dice y propone. Por tanto, no se trata de un trabajo academicista, intelectualista, ideológico o publicitario: se trata de un trabajo dirigido a la persona (individual y juntos), trabajo que abre preguntas más que impone respuestas, que abre caminos en lugar de cerrarlos y que desea hacer de la esperanza una virtud posible.
El título del Tonalestate 2015 es: fiat voluntas mea (hágase mi voluntad). Esta frase sintetiza, con la fuerza propia de la lengua latina, una de las características del hombre de todos los tiempos, puesto que éste está dispuesto a todo con tal de que el “fiat voluntas mea” se vuelva realidad.
El subtítulo, “el delirio de omnipotencia”, indica propiamente el tema de este año, tema que, para ser sinceros, es sumamente complejo. Por tanto, tratemos de adentrarnos en él partiendo de un dato evidente: el hombre adora el exceso, lo alimenta, lo abraza y, finalmente, se hunde en él, atraído por una fuerza a la que no se sabe resistir y a la que, además, está dispuesto a ceder. Casi por un deseado sortilegio, se encuentra, pues, dentro de una vorágine que lo fascina prepotentemente y lo impulsa a desafiar la propia historia y al mundo entero, con tal de caminar en un tiempo y en un espacio donde la felicidad coincida con el poder y la posesión. De esta manera, el hombre cede a la fascinación del así llamado “pecado original”, es decir, a la fascinación de la afirmación de sí mismo: eso lo lleva, poco a poco, a lo que llamamos delirio de omnipotencia, o sea, a convencerse de tener en sí una fuerza fatal que lo hace digno de cualquier privilegio y que le consiente cualquier tipo de acción, por ilegítima, injusta o criminal que ésta sea. Éste es un mal que el hombre alimenta en lo secreto de la mente y del corazón, partiendo de las cosas más simples y cotidianas hasta las más desgarradoras: de la conquista de un hombre o de una mujer que lo atraen, de una carrera que le ofrezca honor y dinero, de un espacio que esté sujeto a su solo arbitrio, hasta la conquista de los bienes, de los territorios, de las obras de los demás, de la vida de pueblos enteros, de hombres, mujeres y niños, además de animales y plantas, de estrellas y planetas, que sufrirán las horribles consecuencias de éste su delirante actuar.
De semejante camino, el hombre sale siempre con las manos vacías, aun cuando crea haber conquistado el universo entero. Sale petrificado y cansado, víctima y verdugo de su tan anhelada felicidad. Si lo logra, podrá llorar y buscar refugio en las buenas cosas de pésimo gusto; sin embargo, dentro de él, a menudo el indomable afán ha echado raíces demasiado profundas: el día y la noche se vuelven un murmullo donde el delirio de omnipotencia retoma vuelo, crece y luego explota, arrolla, inunda y, finalmente, autoritario e invencible, arrastra a una vorágine en la que, una vez más, el imperativo es: sobresalir o morir.
De ahí la guerra, la eterna, tremenda, macabra niña que Henry Rousseau pintó en 1894 y que es la imagen del manifiesto de este año. Las nubes rosas, el cielo dulcemente azul, las colinas llenas de promesa y el vestido blanco de la niña nos recuerdan que sería bello vivir en armonía y en paz, pero vienen a quitarnos el aliento, a herirnos y a atemorizarnos las ramas secas, las requemadas hojas que caen, el irreconocible caballo desbocado, los cadáveres, los cuervos, la espada, el extraño juguete que la tiránica niña porta como bandera y, finalmente, la mueca de su rostro desencajado. Son objetos de intensa inmovilidad y nosotros nos identificamos con esas pequeñas piedras sobre las que los hombres y las mujeres, cuya codicia y ferocidad les han quitado la vida, apoyan sus dolorosas cabelleras de ébano. La guerra es cruel, provoca la muerte, estancamiento e invierno, y es despiadada como la desquiciada e inestable niña de Rousseau, de dientes demasiado blancos y demasiado compactos, signo de cuán horrible es su aparente correr y su trágico regocijo. Así, pues, el cuadro de Rousseau nos invita a hacernos pequeños, a detenernos un momento, a guardar silencio, a tomar una sana distancia del delirio de omnipotencia que anida en nosotros. El cuadro de Rousseau nos hace entender que nuestra batalla no tendría que ser nunca similar a la solitaria cabalgata de esa turbia niña que no sabe sonreír.
Por desgracia, tenemos que reconocer que, aun si nos causan horror, siempre son éstas –la guerra, la ferocidad y la crueldad– las armas con las que nos armamos, escondiéndolas detrás de muchas ideologías y razonamientos, muchos sofismas y minucias, con los que justificamos el abuso, el racismo, la desigualdad, la inicua distribución de los bienes, la intemperancia y las sentencias de las leyes, nuestra mezquindad, nuestro imponernos y nuestro mal. En esto tienen su origen las masacres, los genocidios, la absurdidad y las tantas miserias que encontramos en la historia y en nuestra vida. Y no debemos olvidar nunca que, mientras los reyes desnudos ganan premios, la Orca blanca navega, libre, tranquila y solemne, en los mares del Sur.
¿Por qué el hombre sólo puede pensar en vencer para no ser vencido y en poseer para no ser poseído? ¿Y por qué tan a menudo el hombre sólo piensa en su pasado, en su presente y en su futuro con vanidad? ¿Y por qué el hombre reacciona a la chandrà –este inquieto huésped nunca saciado de vulgar desprecio– con dañosísimos y penosos desafíos a duelo? ¿Por qué no escoge otras maneras de indagar, buscar, acoger y dialogar con la variedad infinita de lo desconocido que está presente en el soberano y tenue andar del día y de la noche?
¿Existirá un remedio para el delirio de omnipotencia que genera, fuera y dentro de nosotros, tanto mal? Podría ayudarnos Percy Bysshe Shelley con su Prometeo liberado, un drama que nos pone en guardia para no ser como Júpiter, es decir, “omnipotente pero sin amigos”. La historia de Prometeo ha sido contada de mil maneras por la literatura de todos los tiempos, y Shelley ha elegido una interpretación muy adecuada a nuestro tema: Prometeo está dispuesto a perseverar, a dialogar, a combatir, con tal de acabar con la tiranía de Júpiter (símbolo del delirio de omnipotencia propio del poder político), quien lo adula en vano, porque el Prometeo de Shelley es un hombre capaz de resistir, un hombre valeroso, de imaginación libre, con una mente y un corazón amorosos. También nuestra imaginación, nuestro corazón, nuestra mente, si les permitiéramos salir del absurdo laberinto en el que a menudo los encerramos, podrían ser valerosos y libres como los del Prometeo de Shelley y, por tanto, ya no se dejarían arrastrar tan fácilmente por las olas que lo llevan del brazo a los abismos de la arrogante omnipotencia, o al vientre de la aquiescente ruindad, o al gruñido de una olla que resopla liberando sólo humo. Pero debemos estar muy atentos: si el Prometeo de Shelley es este héroe cien por ciento positivo, nosotros tenemos que estar siempre conscientes de que el hombre, por sí solo, tiende a caminar hacia lo bajo, y es fácilmente propenso a volverse un Prometeo encadenado, culpable de hybris, enemigo, por tanto, de sí mismo y del propio entorno. Por desgracia, todos los días vemos a este Prometeo que se encadena, dispuesto incluso a matar a quien ama y a quien lo ama, y no tenemos que imitarlo.
Quieran, pues, el cielo y nuestra libre voluntad, que algo brote en nosotros (gracias también al Tonalestate de este año), y que nuestra imaginación se despierte y se disponga con gusto a trabajar sin ceder jamás al delirio de omnipotencia que transforma a todo Prometeo en Júpiter. Y tomemos una decisión muy firme y muy sana: que nuestro actuar sea siempre juntos, y siempre a favor de aquellos que llamamos “los otros”.